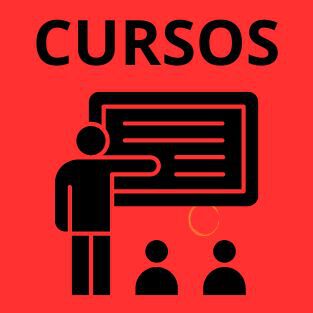El amor todo lo puede, por Claudia Acebes
Alta, imponente y poderosa. Y nosotros solo unos niños asustados. Me desplacé disimuladamente hasta colocarme delante de mi gemela, en ademán protector. No podía evitar que la mandaran a la guerra, pero iba a hacer todo lo que estuviera en mi mano para que la experiencia fuera lo menos traumante posible. Y para que no muriera, claro.
— Amelie, por favor, da un paso al frente —dijo la Dama con su voz fría e indiferente. Estaba segura de que solo quería molestarme, así que intenté no cambiar en absoluto mi expresión.
Noté como mi hermana avanzaba asustada hasta colocarse frente a la hermosa mujer.
— Bien, como ya sabéis, las negras han avanzado mucho en su entrenamiento. Los alfiles pueden desplazarse en cuestión de segundos, y sus torres son mucho más fuertes que las nuestras. Habrá que aumentar las horas de entrenamiento a doce al día —un murmullo de descontento recorrió la sala—. ¡Silencio! Recordad que estáis aquí por un motivo mucho más importante que vosotros mismos. Estáis aquí para dar vuestra vida por el rey, ¿os queda claro? —había subido el volumen de su voz hasta convertirlo en un grito, pero de repente lo bajó para susurrar—: y no pienso dejar que toda nuestra gente muera por unos holgazanes como vosotros, ¿de acuerdo? —su tono de voz me intimidó tanto que incluso dejé de respirar—. Bien, ahora os voy a enseñar lo que hacer en caso de que una pieza negra intente atacaros. Tú —dijo con desprecio mirando a mi hermana—. Agárrame del brazo.
Apenas le rozó la piel, la Dama la agarró de las muñecas, la hizo caer golpeando el hueco poplíteo y la lanzó hacia la pared. Todo esto sucedió en apenas un segundo. Amelie aterrizó con fuerza en el suelo y aunque no profirió ningún sonido, sus ojos se llenaron de lágrimas.
Solté un gruñido. ¿Por qué a ella? Era la que mejor se portaba, la que siempre cumplía con sus obligaciones, la que nunca protestaba cuando le mandaban más tarea. Entonces, ¿por qué a ella? Solo para molestarme. Porque, al contrario que mi hermana, a mí me gustaba desafiar las normas, demostrar que era algo más que una pieza en aquella absurda guerra.
— Bien, poneros por parejas —dijo mientras se reía en silencio al ver mi furiosa expresión—. Vamos a practicar la autodefensa ante un atacante desarmado.
Me apresuré a correr al lado de mi gemela para asegurarme de que estaba bien. Esta me dirigió una sonrisa alentadora, que se congeló al notar la gélida presencia de la Dama detrás de ella.
— No me digas que te has hecho daño —dijo con voz burlona—. Por favor, qué frágil eres. Levántate, o te pondré en un extremo.
Los extremos. Eran un sitio denigrante, un sitio para cobardes. Un lugar en el apenas hacías nada hasta mitad de la partida. Pero a pesar de eso, eran más seguros. En los libros de historia ponía que en ni una sola guerra anterior habían sobrevivido los peones centrales. Sin embargo, si estabas en un extremo, tenías una pequeña posibilidad de que no te mataran de forma lenta y cruel.
— Ahora, cuatro de vosotros serán los atacantes y cuatro los defensores. Poneros por parejas, y quiero ver progresos cuando termine la sesión. ¡Ahora!
No podía evitar morderme las uñas. Durante los siguientes minutos se iba a decidir si vivía o moría. Se iban a decidir las posiciones en el tablero.
— ¿Recuerdas lo que tienes que hacer? —le pregunté a Amelie.
Esta asintió nerviosa y no pude evitar darle un abrazo para infundirle ánimos. Toda su vida dependía de aquella prueba. Las personas más fuertes iban en el centro, ya que eran las que primero iban a luchar y, por tanto, a caer. No tenían que ser muy inteligentes, porque apenas vivían unos días. Sin embargo, conforme se iban acercando a los extremos, las piezas eran cada vez más débiles, y se iban tornando más astutas, ya que aguantaban vivas más tiempo. Es por eso que había incitado a mi hermana a centrarse más en la parte táctica que en la física.
— No te olvides de que tienes que parecer débil.
— Los extremos son un sitio horrible. Y yo quiero enorgullecer a nuestra familia —protestó.
— ¿Prefieres eso a vivir? Sobrevivir a la guerra también traerá mucho honor a nuestros padres.
— ¿Crees que moriré si me ponen en el centro?
— Sé que lo harás.
— ¿Amelie? —llamó una Torre. Le hizo un gesto para que pasara a la sala de las pruebas, y Amelie se dirigió hacia ella.
— Por favor —supliqué—. Hazlo por mí.
Mi hermana se giró, y asintió imperceptiblemente, de modo que la Torre no se dio cuenta.
— ¡Suerte! —le grité antes de verla desaparecer tras la gran puerta de mármol.
Cuando apenas había pasado un minuto desde su marcha, comencé a ser presa de una gran ansiedad. Para distraerme, cogí un cuchillo de una mesa y empecé a clavarlo en una bola de corcho. Tendría que esperar al menos dos horas para saber dónde la habían colocado, porque salía por una puerta distinta tras finalizar la prueba, así que no la vería hasta pasar yo también la mía.
— ¿Irina? —me llamó una voz infantil.
Me giré y vi el rostro aniñado de Delia. Solo tenía diez años, y allí estaba, esperando a que le asignaran un lugar en la guerra. Aunque tampoco es que yo fuera mucho mayor. Sin embargo, el destino de Delia, o incluso el mío, me parecían una nimiedad en comparación con el de Amelie. Estaba convencida de que no iba a aguantar hasta terminar mi examen para saber su resultado.
— ¿Qué quieres? —le pregunté de manera mucho más cortante de lo que hubiera deseado debido a los nervios.
— Da igual —murmuró, asustada por mi reacción. Pensé en disculparme, pero no estaba lo suficientemente tranquila, y solo empeoraría la situación.
Nadie volvió a hablarme, y yo tampoco me esforcé en iniciar una conversación. Para hacer algo de utilidad, intenté revisar mis conocimientos. Recordaba toda la teoría, aunque en el momento de llevar a la práctica las técnicas de autodefensa no era lo bastante rápida. En la táctica a la hora de atacar era la mejor, lo que probablemente haría que me pusieran en un extremo. Aunque no si demostraba lo fuerte que era. Y eso tenía que hacer. Porque cuanto más centrada me pusieran, más posibilidades habría de que mi gemela estuviera en una columna exterior. Tendría que dar lo mejor de mí misma. Tras lo que me pareció una eternidad, la misma Torre que se había llevado a mi hermana apareció de nuevo:
— ¿Irina? —me levanté sin apenas ser consciente de lo que hacía, y la seguí hasta la habitación.
— ¿Cómo te ha ido? —preguntó impaciente Amelie, nada más salir.
— ¡Estoy en la columna F! —exclamé emocionada. Era una de las mejores: en el centro, pero no demasiado. Además, lo había hecho bastante bien y no estaba en el centro, así que si Amelie se había esforzado por hacerlo mal, seguro que estaría en un extremo.
— ¡Yo estoy en la G! —la abracé, feliz. Que nos hubieran puesto juntas era mejor de lo que había imaginado siquiera.
Aunque mi alegría se congeló al recordar que en breve empezaría la batalla. En menos de veinticuatro horas, estaríamos en un campo lleno de sangre, luchando por nuestras vidas. Era posible que al día siguiente, una de las dos estuviera muerta. Porque estábamos juntas, pero si una pieza negra atacaba a mi hermana, no podría hacer nada por defenderla, no tenía permitido abandonar mi sitio. A pesar de todo, intenté ocultar mi tristeza. Si apenas nos quedaba tiempo juntas, no iba a desperdiciarlo preocupándome por el futuro.
Estaba al borde de la histeria, a pesar de que hacía tiempo que pensaba que había asumido mi destino. Parecía que me equivocaba.
— Tranquila. Seguro que sobrevivirás —intentó animarme mi hermana.
La miré con los ojos empañados: llevaba el pelo recogido en una trenza, lo que resaltaba su piel, que estaba más pálida que de costumbre. Sus ojos azules me miraban con pena, aunque estaba sonriendo. Llevaba un peto blanco ancho y ligero, lo que le permitía desplazarse con increíble rapidez y agilidad. A pesar de sus palabras, su labio inferior temblaba ligeramente, y su expresión triste le daba el aspecto de una muñeca de porcelana, lo que no ayudaba a deshacerme de la idea de que era tan frágil que podía romperse de un momento a otro.
— Seguro que sí —sonreí—. Y tú también lo harás. Y volveremos a casa, y seremos una familia feliz de nuevo.
Unas campanadas interrumpieron la despedida.
— En diez minutos empieza la batalla. Tenemos que irnos a nuestras casillas, o no habrá manera de ganar. Recuerda que, aunque no pueda hablar contigo, estaremos tan cerca que te veré si me subo a un árbol —la abracé intentando contener las lágrimas—. Lo harás genial, te has preparado mucho para esto.
— Ellos también —susurró antes de que las campanas volvieran a sonar y tuviera que irse corriendo.
Sintiendo que todo aquello era una pesadilla, me dirigí con tristeza hacia la casilla F2.
No podía dormir. Hacía frío, y tenía mucha hambre. Me acurruqué bajo mi raída manta. La verdad era que la copa de un árbol no era el lugar más cómodo que podía haber elegido para dormir. Pero aquello fue lo primero que aprendimos: nunca descanséis en un sitio desde el que seáis visibles.
No quería ser la siguiente. Al menos mi hermana y yo seguíamos vivas. Ya llevaba cuatro días en el bosque, así que habían pasado bastantes cosas. De los nuestros, habían caído dos peones, un alfil y un caballo. De las negras, solamente tres peones y un caballo. De momento no íbamos bien, y además sus piezas estaban mucho mejor colocadas. Solo esperaba que nuestro rey se rindiera antes de que se derramara demasiada sangre inocente.
Como si alguien me hubiera leído el pensamiento, un grito de agonía rasgó la quietud de la noche. Me estremecí mientras deseaba que no perteneciera a uno de los nuestros. Resonó un nuevo chillido, acompañado de unas súplicas que rogaban para que la mataran de una vez. Mi corazón dio un vuelco cuando reconocí la voz: se trataba de Delia, la pequeña Delia. La más joven del grupo, y sin embargo la más empática, la que siempre anteponía la felicidad de los demás a la suya propia.
Mientras Delia seguía profiriendo nuevos alaridos, yo me repetía a mí misma que no tenía sentido preocuparse, que no podía hacer nada. Sin embargo, no podía quedarme a la espera mientras torturaban a una niña de diez años. Ya había decidido incumplir todas las normas para ir a ayudarla cuando, de repente, los gritos cesaron. Comencé a sollozar cuando comprendí lo que aquello significaba, a pesar de que sabía que era lo mejor para ella.
Intenté en vano volver a dormirme, pues necesitaba olvidar el horror de la guerra. Tras tres horas sin dejar de temblar, más por miedo que por frío, decidí que tenía que hacer algo, cualquier cosa, para olvidarme de lo que acababa de oír. Me levanté con cuidado para no caerme del árbol, me envolví con mi manta y empecé a saltar de una rama a otra para explorar el terreno. Por lo menos haría algo útil.
Solo había pasado un cuarto de hora y ya estaba empezando a arrepentirme. El movimiento no me hacía entrar en calor, y cada vez que oía una rama crujir daba un respingo, atemorizada de acabar como Delia. Quería dar media vuelta, pero una parte de mí se resignaba a estar sin hacer nada, aguardando mi propia muerte. Esa fue la razón por la que me desplacé más y más, abandonando mi sitio y adentrándome en la casilla siguiente. Sabía que era peligroso pero, ¿qué más daba ya? Me daba igual matar, morir… Lo único que importaba en aquel momento era Amelie, y como no podía hacer nada por ella, estaba dispuesta a dejarme llevar.
Cuando ya había un kilómetro de diferencia entre mi posición y la casilla en la que se suponía que debía estar, llegó mi momento de suerte: un gran manzano apareció ante mis ojos. A pesar del hambre que tenía, logré contenerme para no saltar sobre él, quedando al descubierto. En lugar de eso, me acerqué al tronco y trepé desde allí, siendo casi invisible, a pesar de mi aspecto. En apenas medio minuto había alcanzado la copa y me maravillé de la cantidad de manzanas que antes no había visto. Devoré tres sin apenas pensar en lo que hacía y el alivio que me inundó al sentir algo en mi estómago por primera vez en días fue tal que durante un instante me olvidé de todo: olvidé la guerra, las piezas enemigas, la muerte de Delia e incluso olvidé a Amelie. Esa fue la razón de que no me diera cuenta de la pequeña ardilla que trepaba por el árbol hasta que llegó junto a mí. Ahogué un grito cuando su peluda cola rozó mis pies y estuve a punto de caer al suelo. Sin embargo, ya había revelado mi posición a un posible enemigo, tenía que desaparecer inmediatamente. Pero el animal estaba a menos de un metro de mí, y aunque las manzanas estaban deliciosas, necesitaba proteínas, ya que cada día me notaba más débil. No tendría una oportunidad así de buena durante lo que quedaba de batalla, así que arranqué un trozo de corteza del árbol, le di un golpe para afilarlo y me acerqué despacio a la ardilla, intentando no asustarla. No obstante, el animal no era ni mucho menos estúpido, y en el momento en que di un paso, desapareció. Intenté seguirla, pero las ramas bajo mis pies cedieron. Caí en silencio, y aunque a la mañana siguiente me saldrían moraduras, afortunadamente no me había roto nada.
Debía irme ya. La ardilla no importaba, no podría comerla si me mataban. Me acerqué al árbol para coger la corteza afilada, que había caído unos metros a mi derecha, y entonces la vi. Estaba metida en un agujero en el tronco y, sorprendentemente, no parecía asustada. Pero lo que me llamó la atención no fue esto, sino su aspecto: su piel era tan oscura que me sorprendió haberla visto en la oscuridad; su pelo estaba lleno de hojas, y sus ojos eran exactamente del mismo color que la noche. No cabía duda de que se trataba de una pieza negra. Nunca había visto una, pero sabía lo que tenía que hacer: acabar con ella, cuanto antes mejor. Me agaché para coger la corteza, pero entonces la chica saltó fuera del tronco y se abalanzó sobre mí. Me tiró al suelo, pero afortunadamente había estado escuchando a la Dama durante sus clases. La agarré del cuello y rodé para alejarla de mí. Mi mano rozó algo duro y puntiagudo: se trataba de una piedra tan afilada que estaba segura de que la había hecho la propia chica. La cogí y salté sobre ella, empujándola contra el suelo. Coloqué la piedra contra su cuello, a pesar de que aún no tenía intención de matarla: podría sacarle algo de información antes. Solo quería que comprendiera la situación. Durante un instante percibí el terror en su mirada, pero desapareció tan rápido que no supe si lo había imaginado.
— Adelante —no esperaba que ella hablara primero, pero no dejé que se notara mi desconcierto—. Mátame si quieres. No deseo participar en esta guerra pero, puestos a morir, prefiero que sea a manos de una niña. Tendrás que cargar con eso sobre tu conciencia. Aunque dudo que seas capaz de hacerlo —añadió tras mirarme fijamente y comentó con su aguda voz—: Supongo que será rápido porque, en realidad, tú tampoco deseas esto. ¿Me equivoco?
— Cállate —siseé. ¿Por qué no estaba asustada? La odiaba—. Soy yo la que hace las preguntas, tú limítate a contestar.
— Si lo que quieres es hablar, podemos hacerlo como personas civilizadas. No es muy cómodo mantener una conversación con una piedra en tu garganta. Tranquila, no te atacaré —añadió al ver mi expresión desconfiada—. Como ya te he dicho, no quiero ser parte de un macabro juego que solo busca la diversión de un ser que disfruta viendo como otros se matan entre ellos.
A pesar de que lo que contaba no tenía sentido, de algún modo sabía que decía la verdad. Retiré el arma de su cuello y retrocedí sin quitarle el ojo de encima. La chica se incorporó sin hacer movimientos bruscos y procurando no asustarme, y se cruzó de brazos mientras apoyaba la espalda en el tronco de un árbol, intentando relajar el ambiente. Aproveché el momento para observarla mejor: era bastante bajita, y aunque delgada, no estaba ni mucho menos tan demacrada como yo. Tenía sentido, teniendo en cuenta que dormía bajo un manzano. Y su piel brillaba bajo la luz de la Luna, resaltando su inusual belleza.
— ¿Cómo te llamas? —¿Enserio? ¿Por qué la joven insistía en actuar como si no pudiera matarla en cualquier momento?
— Irina, y como no te calles me aseguraré de que no vuelvas a decir nada nunca más.
— Yo soy Laelia.
— Y se supone que no quieres matarme, ¿verdad?
— En efecto.
— Entonces, ¿por qué me has atacado antes?
— Ibas a matarme tú a mí—respondió con sencillez—. No es que esté muy feliz con mi vida, pero no voy a entregarme sin ofrecer ningún tipo de resistencia. Y tú ibas a acabar conmigo sin siquiera escuchar lo que tenía que decir —tenía sentido.
¡No, no lo tenía! Laelia me estaba haciendo dudar, tal y como quería. Estúpidas piezas negras.
— ¿Cuántos años tienes? —tenía que saber cómo de fuerte era.
— Dieciséis, como casi todos los peones.
— ¿Y qué vas a hacer? —me miró extrañada—. ¿Qué vas a hacer cuando tengas que matar? ¿Cuándo no te quede otra opción, cuando te lo ordenen?
— Mi rey no podrá seguir mandándome mucho tiempo. No voy a dejar que nadie controle mi vida, y como nada me ata a este sitio, escaparé en medio del caos.
No le dije que aquello era un plan suicida. Solo intentas ayudar a las personas que te caen bien, y ella no me caía bien. Pero, si era verdad que iba a escaparse, no tenía por qué matarla. Porque Laelia tenía razón: no deseaba tener que herir a nadie si no era en defensa propia, y ella no me había atacado.
— Bien. Pues si nada te ata aquí, no hay razón para prolongar tu espera. Deberías irte ya.
— Tengo que terminar de trazar un plan. Pero no te preocupes, dejarás de verme en una semana como mucho.
— No te ofendas, pero preferiría no volver a verte desde ahora. No me fío de ti.
— Mírame a los ojos y dime: ¿de verdad crees que voy a hacerte daño?
No, no lo creía. Sus iris reflejaban tanta bondad y sinceridad que me odié por dudar de ella.
— No. Pero lo primero que aprendes en la guerra es a no confiar en nadie.
— Eso es cierto. Pero yo he confiado en ti, y no me ha pasado nada. Deberías saber que a veces encuentras amigos donde menos lo esperas.
— Lo que sé es que me estoy muriendo de sueño, y ya que no parece que vayas a matarme mientras duermo, me voy a mi casilla.
Trepé por un árbol sin siquiera darle tiempo para contestar, y antes de emprender el regreso, cogí una manzana para comer durante el camino. Cambié de dirección varias veces, solo para asegurarme de que no me seguía, y tras un par de horas por fin volví a mi territorio. Después de todas las emociones que había sentido aquella noche, apenas podía mantener los ojos abiertos, y a pesar de que ya casi estaba amaneciendo, me dormí antes incluso de poder taparme con la manta.
A la mañana siguiente apenas recordaba lo sucedido unas horas antes, y todo se me antojaba extraño e irreal, a pesar del buen humor con el que me había levantado. Tal y como había predicho, volvía a tener hambre, y aunque intenté en vano cazar algún animalillo, sabía que tenía que volver al manzano. Intenté esperar un poco, no quería asustar a Laelia con mi presencia.
A mitad de la tarde, sonaron las campanas que indicaban que las blancas habían movido. Deseé no oír los gritos de tortura, al menos durante aquel día. Subí a lo alto de un eucalipto para intentar ver cómo iba la guerra, aunque la mitad de piezas estaban escondidas. Mientras reflexionaba, intentando encontrar una jugada maestra que nos permitiera ganar, recordé algo que había dicho Laelia la noche anterior. Sin embargo, no tenía sentido. Seguro que se lo estaba inventando y ese era su plan: hacer que dudara de todo cuanto conocía para acabar traicionando a mi gente y a mi hermana, permitiéndoles a ellos ganar la guerra. Pero la duda ya estaba sembrada, y solo ella podía aclarar las cosas. Con cierto resentimiento, cogí mi manta y me dirigí hacia el claro de la noche anterior. Mis pies descalzos no hacían ruido al desplazarse, y me sentía más segura sabiendo que Laelia no me atacaría.
Debido a que no tenía prisa, tardé bastante en llegar al manzano. No pude evitar coger unas cuantas frutas antes de buscar a la joven. Mas el tronco del árbol se encontraba vacío, y me pregunté si no se habría desplazado por temor a que pudiera atacarla. Justo en ese instante oí el sonido de unos pies al impactar contra el suelo a mi espalda. Casi se me olvidó cómo respirar, y no pude moverme del pánico hasta que oí la voz cantarina de Laelia que decía:
— Pensaba que no querías volver a verme.
— Eso pensaba yo también —el alivio que me inundó fue tal que sentí que mis piernas no me sostenían—. Pero anoche dijiste algo interesante.
— ¿Enserio? Pues muchas gracias, Irina. Aunque no hacía falta que volvieras para eso.
— No he vuelto por eso —reí. Yo misma me sorprendí: hacía tanto que no reía—. Solo quiero que me resuelvas una duda.
— Soy toda oídos.
— Ayer dijiste algo de que esta guerra es por alguien que disfruta viendo cómo nos matamos. ¿Es cierto?
— Pues claro. ¿No te parece extraño que ningún rey haya muerto nunca en una batalla? Si de verdad les importara la causa, darían su vida por ella, como hacemos todos. Pero en lugar de eso eligen rendirse.
— Nunca lo había visto así. Tienes razón, pero no tiene sentido. ¿Por qué iban a hacerlo?
— Porque esto para ellos no es una guerra, sino un juego para ver quién es más inteligente.
— ¿Entonces nada de esto es real? —pregunté descorazonada.
— Me temo que no. Ni tú ni yo le importamos nada a nuestro rey. Por eso intento escapar.
— Ojala pudiera hacer lo mismo.
— Ven conmigo. A donde yo voy no nos juzgarán por nuestra piel, no habría problema.
— Tú misma lo dijiste, a ti nada te ata aquí. Pero mi hermana sigue luchando, no puedo dejarla sola.
— Entiendo. Podríamos intentar buscarla, pero tres son multitud. Habrá que esperar a que termine la guerra.
— De acuerdo. De momento no parece que vaya a pasarle nada. Ahora debo irme.
— No tienes por qué. Puedes quedarte, te dejaré un hueco en el árbol. Así nos conoceremos mejor. Por favor —suplicó. Parecía tan alegre, que resultó imposible negarse.
— De acuerdo —sonreí ante la facilidad con la que me manipulaba—. ¿Cuál es tu color favorito?
Transcurrieron tres días que pasé casi por completo con mi nueva amiga. Por las mañanas hablábamos y nos conocíamos a fondo, mientras que por las tardes nos dedicábamos a analizar la guerra, y tratábamos de decidir cuál era el mejor movimiento para ambos bandos. La última tarde también intentamos cazar, pues las manzanas empezaban a escasear. A pesar de su ofrecimiento, siempre pasaba la noche en mi casilla, aunque volvía al amanecer de la mañana siguiente para seguir hablando de temas triviales durante horas.
Nunca me había sentido tan cómoda con nadie, ni siquiera con Amelie. Supuse que eso era porque con ella siempre sentía la necesidad de protegerla, mientras que Laelia era perfectamente capaz de sobrevivir sola. A pesar de eso, seguía preocupada por mi hermana, y todas las noches le dedicaba un último pensamiento.
— Qué árbol tan incómodo, no sé cómo puedes dormir aquí cada noche —me despertó una mañana una voz familiar.
— ¿Laelia? ¿Qué haces aquí?
— ¡Sorpresa! —rió—. No podía dormir, así que decidí salir a dar una vuelta, y mientras paseaba escuché unos ruidosos ronquidos. Fue todo un descubrimiento encontrarte aquí.
— Yo no ronco —protesté.
Laelia se encogió de hombros, y me tendió una manzana:
— Supuse que tendrías hambre.
Se lo agradecí con un gesto y la mastiqué en silencio. Era una de las cosas buenas de Laelia: no necesitaba llenar cada silencio con palabras. Se sentó junto a mí y me observó comer. Tampoco dijo nada cuando terminé, y estuvimos casi media hora en silencio, pensando en todo lo ocurrido los últimos días.
— ¿Sabes? —me preguntó de pronto Laelia—. Nunca pensé que llegaría a tener tanta confianza con nadie. Es extraño, teniendo en cuenta que apenas nos conocemos. ¿Crees que es algo del destino?
— Probablemente, porque me pasa igual —sonreí.
Y entonces Laelia me besó. Me quedé tan sorprendida que me aparté en el acto. Laelia me miró, dubitativa. Al observar aquellos ojos tan profundos, no pude resistirme más y le devolví apasionadamente el beso. Fue algo maravilloso, mucho mejor de cómo lo pintaban los cuentos. Parecía salido del mismísimo cielo. Y supe que realmente, aquello era cosa del destino.
Aún transcurrieron dos días más hasta que las negras volvieron a mover. Al principio no le di mucha importancia: ¿qué más daba lo que hicieran si aquello no nos afectaba ni a Laelia ni a mí? Tan despreocupada como siempre, aterricé al lado del manzano, y esperé. En un segundo noté la presencia de mi novia junto a mí, y me volví sonriente. La besé y, sin mediar palabra, subimos a la cima del árbol para contemplar el paisaje. Todo parecía perfecto hasta que, por pura curiosidad, giré la mirada hacia donde se suponía que debía estar mi hermana. Fue entonces cuando me di cuenta. Si seguías la mirada, podías ver a un elegante alfil que la miraba directamente a ella, con la misma expresión con la que un carnicero mira un cerdo. No podía ser verdad. Había bajado tanto la guardia que me había olvidado por completo de mi gemela. Tenía que hacer algo, sentía que me mareaba.
— ¿Irina? ¿Estás bien?
— Sí. Solo estoy cansada. Necesito ir a casa —no supe por qué le mentí, pero sentía que expresarlo en voz alta solo haría más real la situación.
— No tienes buen aspecto. Quédate aquí, así podré ayudarte si te ocurre algo.
Descendí hasta el suelo y me tumbé. Sentía arcadas, y no podía pensar con claridad. Laelia me tendió unas hierbas en silencio. Olían igual que la medicina que me daban de niña cuando no podía dormir. Las tragué en silencio y afortunadamente para mí, enseguida volví al mundo de los sueños.
Desperté por la noche. Laelia dormía a unos cuantos metros de distancia, y la Luna iluminaba su rostro preocupado. Supe que no podría volver a conciliar el sueño, así que subí a un árbol e intenté buscar una solución. Pero no la había. Por mucho que mirara, no había manera de salvar a mi hermana. No había tiempo para rescatarla y huir de la guerra. Habíamos esperado demasiado, y ya era tarde. No había ningún ataque efectivo, parecía que la misma fuerza que me había dado a Laelia, quería arrebatarme a mi hermana. Era imposible que no hubiera solución. Siempre había una solución. Fue lo primero que nos enseñó la Dama. Cada minuto que pasaba era un minuto en el que el Alfil pensaba en dolorosos métodos para exterminar a mi hermana. Seguro que había una manera de salvarla. Tenía que haberla.
Y claro que la había. No supe por qué no la vi antes. Igual porque yo no me encontraba en mi casilla. Igual porque no quería verla. Porque había un caballo negro que impedía a Amelie huir a un sitio seguro. Y yo podía atacar a ese caballo. Solo necesitaba estar en otra casilla. La casilla de Laelia. Era imposible. Pero tenía sentido: si yo mataba (ni siquiera podía pensar en esa palabra) a Laelia, atacaría al caballo, que se vería obligado a moverse. Y eso le dejaría una casilla libre a mi gemela. Era absurdo. Tenía que haber otra manera. Tenía que haberla, me repetí durante tres horas, mientras miraba el campo sin cesar. Mi ansiedad aumentaba a cada minuto que pasaba, cada minuto que descartaba una posibilidad. Hasta que al final las descarté todas. Solo había una opción para salvar a Amelia. Pero era incapaz. No podía matar a Laelia. La necesitaba como necesitaba el aire para respirar. Y sin embargo, cada vez que pensaba en mi hermana, olvidaba por completo a mi novia. Era tan inocente e ingenua… Y había jurado protegerla. Costase lo que costase. Pero solo pensarlo me daba escalofríos. Tenía que hacerlo, me repetía. Descendí en silencio por el tronco. Tenía que hacerlo, me repetía mientras observaba a Laelia dormida en el suelo, segura de que podía confiar en mí. Se equivocaba. Tenía que hacerlo, me repetía mientras cogía el cuchillo que ella misma me había regalado. Tenía que hacerlo, me repetía mientras lo acercaba al pecho de mi novia. Tenía que hacerlo, me repetí cuando lo clavé con todas mis fuerzas en su corazón. Ni siquiera se despertó.