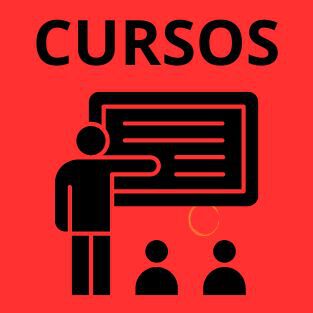La pedagogía ha evolucionado a lo largo de la historia y, sin duda, seguirá haciéndolo con ese paso tímido y sutil que casi siempre ha utilizado. Los grandes cambios en los sistemas educativos son peligrosos; no obstante, a veces se hacen necesarios. El problema de los pequeños cambios es que a veces pasan desapercibidos.
La educación tradicional consideraba al niño como a un adulto pequeño y que su corta edad y su falta de experiencia y conocimientos era la diferencia básica que le alejaba de la madurez. Por ello, la labor del educador consistía en llenar el cerebro del niño de datos y más datos, sin molestarse en formar su pensamiento ni su capacidad lógica y de raciocinio. Como bien decía Dolores Pou de Foxa “el sistema educativo convierte a los niños en loros, que simplemente saben repetir lo que otros les han enseñado”.
Lo cierto es que, además de la evidente falta de conocimientos, el niño tiene un proceso mental diferente al adulto, ya que todavía no domina la estructuración de su cerebro; digamos que nuestra inteligencia es similar a la de un ordenador y los datos se almacenan en carpetas y subcarpetas; el adulto controla un índice de carpetas, sin embargo, el niño todavía no. Ya Rousseau afirmaba que cada edad tiene sus maneras de pensar, formulando enunciados del tipo “cada edad tiene sus recursos” y “el niño tiene sus formas propias de ver, pensar y sentir”. Sin embargo, el lento caminar de la pedagogía hizo que hasta el siglo XX no se aceptasen estas ideas. Ahora se sabe que es necesario ayudar al niño a descubrir ese “índice” que le permita entender la estructuración que rige el pensamiento.
En este mismo orden, la mayéutica de Sócrates es una llamada clara a la actividad del alumno más que a su docilidad; y como diría Montailne, “Saber de memoria no es saber”. Claparède también apoyó estas afirmaciones en su ley de autonomía funcional: “En cada momento de su desarrollo, un ser animal constituye una unidad funcional, es decir, sus capacidades de reacción están ajustadas a sus necesidades”. Y es el tema principal de esta exposición que las necesidades del niño no son las mismas que las del adulto.
Dewey y Claparède aseguran que el trabajo obligado es una anomalía antipsicológica. Este hecho se acentúa en el caso de los niños, lo cual no debe interpretarse, como bien apuntó Claparéde en su libro “La educación funcional”, que la educación activa exija que los niños hagan lo que deseen: “es necesario que los niños quieran todo lo que hacen; que hagan, no que les hagan hacer”. La necesidad creará el interés en el niño y este factor provocará que el niño actúe de la mejor forma. El interés es el eje de todo el mecanismo pedagógico. A fin de cuentas, se trata del básico principio de Estímulo-Respuesta, que dice que el ser humano actúa o responde sólo cuando se le plantea un estímulo, ¿y qué es un estímulo más que una necesidad?
Pero Dewey dio un paso más en este punto, diciendo que el interés verdadero se crea cuando el yo se identifica con una idea u objeto, cuando encuentra en ellos un medio de expresión y se le convierten en el alimento necesario para su actividad. Por eso la escuela activa reclama que el esfuerzo del alumno salga del mismo alumno y no le sea impuesto. Por supuesto, un adulto no aceptará nunca estudiar o aprender algo si no le encuentra un valor, una utilidad, un sentido, si no comprende la relación entre la materia a estudiar y su persona; razón de más en el caso de los niños. Es evidente que la forma de aprender es por medio de una conquista activa en la que, por ejemplo, el alumno reinvente la ciencia en lugar de repetirla mediante fórmulas; comprenda las matemáticas para que pueda resolver problemas pese a no conocer las formulas; y entienda el lenguaje, no limitándose a ser como un simple diccionario ortográfico incapaz de redactar un texto por falta de iniciativa o práctica.
Si tenemos en cuenta estás últimas teorías, si los niños no son “adultos sin cultura”, la misión del educador no será tanto dar cultura al niño, si no formar la razón intelectual y moral de sus alumnos para que lleguen a ser “adultos” a los que llenar de cultura. Pero como esto no es algo que sea fácil de conseguir, porque no es posible enseñar a los cerebros su propia forma de ser, lo que deben hacer los educadores es encontrar el medio y los métodos más convenientes para ayudar al niño a realizarse por si mismo, es decir, ayudarle a alcanzar en el plano intelectual la coherencia y la objetividad y en el plano moral la reciprocidad, es decir, atenuar su egocentrismo para que, al comprender que no todo depende de él, busque otras respuestas.
En resumen, el fin de la educación intelectual no debe consistir en llenar la memoria de datos, más bien en formar inteligencias, mentes creadoras, lógicas, inventivas, críticas, con afán analista e investigador: Formar mentes inteligentes.
Es preciso insistir en que hay que enseñar a que el niño aprenda a aprender, no a que se llene de conocimientos que con el tiempo olvidará. Y para ello hay que desarrollar sus aptitudes de investigación, de adaptación, su curiosidad. Motivarles para que inventen y experimenten. Esta es una de las más persistentes recomendaciones de la Conferencia Internacional de Instrucción Pública.
Pero ¿cómo podemos llegar a este fin en apariencia utópico? ¿Cómo conseguir que el niño desarrolle su inteligencia? ¿Cómo lograr que se sienta representado? Y lo más importante ¿cómo hacerlo de forma que respondamos a sus estímulos y necesidades?
Una posible respuesta podría ser el juego, ese es su mayor estímulo, la primera necesidad del niño, porque su instinto le mueve a jugar: Pero hay que enseñarle juegos que le hagan razonar, comprender que sus actos tienen consecuencias lógicas, que con un poco de esfuerzo, con algo de concentración, su dominio del juego mejora. Porque de este modo su mente madurará al extrapolar lo aprendido en el juego a la vida real y comprenderá que el esfuerzo tiene su recompensa.
Esta hipótesis la avalan John Harsanyi, John Nash Y Reinhard Seiten, quienes recibieron en 1994 el Premio Nobel de Economía al elaborar una teoría que explica las relaciones entre empresas competidoras mediante la Teoría de los juegos sociales.
¿Qué son los juegos sociales? Son aquellos que no dependen de decisiones sentimentales, si no de medidas racionales. La “Formula del equilibrio Nash” hace depender el posicionamiento de la empresa y sus estrategias de acción de la información que se recibe del oponente. La teoría del juego busca situaciones interactivas en las que una o más personas compartan el control de un grupo de variables y en las que se deben tomar decisiones en relación a las actividades o posiciones de conjunto.
Un juego que reúne estas características es el ajedrez: Quizá por eso comenzó a practicarse en tiempos antiguos por los regentes y señores del mundo. Hoy en día existen buenas escuelas y buenos maestros que enseñan algo más que a mover las piezas y a jugar de forma intuitiva. Este juego puede enseñar al niño a razonar, a buscar soluciones aun cuando las cosas se pongan mal, a controlar sus impulsos y a comprender que el estudio de las circunstancias es importante. Por otro lado, el niño encuentra en este juego una utilidad a corto plazo, que para él es esencial: Poder jugar con los amigos e incluso con sus padres, sintiéndose más próximo a ese mundo de adultos que en el fondo admira.
La Conferencia Internacional de Instrucción Pública, en su Recomendación nº. 43, (La enseñanza de las matemáticas en las escuelas secundarias), en el artículo 22, la Conferencia internacional de Instrucción pública (Oficina Internacional de Educación y UNESCO) dice:
22. Es necesario: a) estudiar los errores de los alumnos y ver en ellos un medio de conocer su pensamiento matemático; b) impulsar a la práctica del control personal y a la autocorrección; c) dar el sentido de la aproximación… ; d) dar prioridad a la reflexión y al razonamiento.
Con estos argumentos defendieron la necesidad de la enseñanza de las matemáticas en las escuelas de secundaria; pero si nos damos cuenta, todos estos puntos son aplicables a los beneficios del ajedrez. De hecho, en España, el ajedrez ya se imparte como clase optativa en colegios de Canarias, Cataluña y Valencia.
En resumen, mediante una necesidad básica, como lo es el juego, podemos educar al niño y enseñarle a aprender: El ajedrez nos ayuda en este sentido, pero sin dejar de lado el ejercicio disciplinado mental que se logra a través de la utilización de estrategias; de las que se valdrá el pequeño para conseguir la finalidad del juego: Ganar. Lo que, a su vez, impulsa un espíritu competitivo en el niño, que deberá ser encausado a conseguir mayor conocimiento mediante sus propias acciones: Su responsabilidad aumenta con cada movimiento o jugada que realiza en el tablero. El niño deberá ser capaz de darse cuenta de que aún si en el juego pierda, la capacidad de raciocinio lógico le ayudará a conseguir la victoria la próxima vez. La misma actitud que llevará a la realidad, hará de los niños de hoy los adultos cultos y exitosos del mañana.
La pedagogía ha evolucionado a lo largo de la historia y, sin duda, seguirá haciéndolo con ese paso tímido y sutil que casi siempre ha utilizado. La inclusión de la disciplina del ajedrez como clase optativa en los colegios puede ser un gran cambio en el sistema educativo; pero quizá sea necesario para apoyar el crecimiento intelectual del niño de la mejor forma posible. Un gran cambio comienza con un pequeño paso.